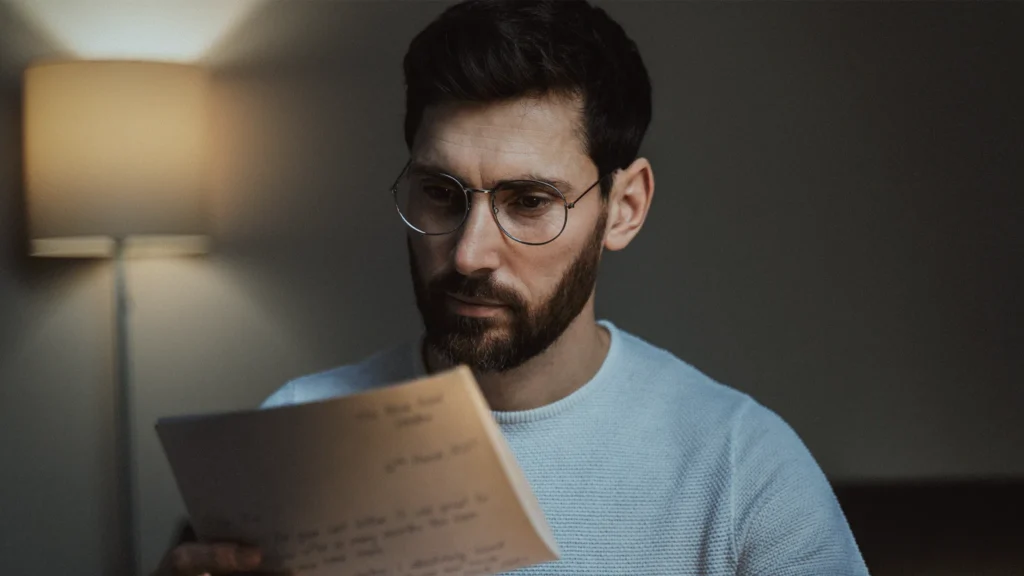Un viejo conocido solía decir con una sonrisa un poco santurrona: «Dios me ha dado el don espiritual del desánimo». Aunque el desánimo no era ciertamente un don divino, era sin duda un patrón bien establecido. Parecía deleitarse en encontrar formas de aguar la fiesta, de atenuar cada alegría, de retorcer el cuchillo en cada herida. Por alguna razón, se enorgullecía de ello, como si fuera una habilidad que practicar, una virtud que perseguir, un don que acoger. Sin embargo, la realidad es que no necesitamos ningún don espiritual de desaliento, porque la vida ya es suficientemente desalentadora. No hay necesidad de un humidificador en el calor del verano de Toronto cuando el aire ya está saturado de humedad. De la misma manera, no hay necesidad de un ministerio de desaliento en este mundo de aflicción, porque ya está casi completamente saturado de pena, vergüenza, dolor y tentación. El desaliento es tan natural en este mundo caído como lo son las crecidas en las inundaciones y la propagación de las llamas. El instinto santificado del corazón cristiano no debe ser el de desanimar, sino el de animar, no el de desmotivar aún más a otras personas, sino el de fortalecerlas, impartirles aliento y valor. No es una virtud añadir cargas adicionales a los demás, sino estar a su lado para compartir las cargas pesadas que ya están llevando. Dios no nos ha llamado a debilitar sus rodillas, sino a fortalecerlas; no a debilitar sus manos, sino a ayudar a levantarlas; no a darles razones para llorar, sino a secar sus lágrimas. Entonces, amigo, ¿quién te dio el derecho de desanimar a ese hermano o hermana? ¿Quién te dio el derecho de involucrarlos en algún debate que no les concierne o alguna disputa que no les incumbe? ¿Quién te dio el derecho de compartir chismes que se fermentarán en sus mentes y perturbarán sus corazones? ¿Quién te dio el derecho de debilitar la poca fuerza que habían ganado, de hurgar en la herida que apenas había comenzado a sanar, de drenar las preciosas reservas de su energía menguante? ¿Quién te dio el derecho de quitarles el viento de sus velas, la paz de sus mentes, la alegría de sus corazones? Cada uno de nosotros tiene todo el derecho de aligerar los pasos de los demás, de alegrar sus corazones, de dar descanso a sus almas. Pero ninguno de nosotros tiene derecho a desanimarles innecesariamente, a agobiarles, a aumentar su dolor. Por el contrario, cada uno de nosotros debería unirse al sagrado ministerio de animar, mediante el cual les ayudamos a regocijarse en todo lo que es verdadero, digno y justo; les ayudamos a celebrar todo lo que es puro, amable y honorable, les ayudamos a dar gracias por todo lo que es excelente y les ayudamos a identificar todo lo que es digno de alabanza. Este es el ministerio que sanará la caña cascada en lugar de quebrarla, que avivará el pábilo que humea en vez de apagarlo. Este es el ministerio que hará mucho bien a los demás y dará mucha gloria a Dios.