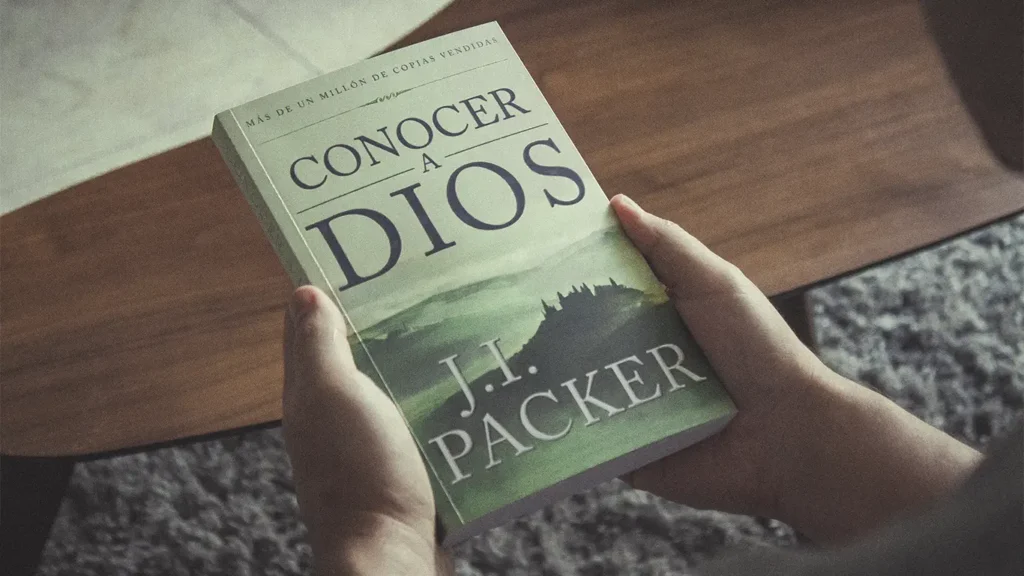Lo que la palabra de Dios exige de nosotros no depende meramente de nuestra relación con Él como criaturas y súbditos. Debemos creerla y obedecerla, no solo porque Él nos manda que lo hagamos sino también, y en primer lugar, porque se trata de palabras verdaderas. Su autor es el “Dios de la verdad” (Sal 31:5; Is 65:16), “abundante en… verdad” (Ex 34:6, NBLA). Su “verdad llega hasta el firmamento” (Sal 108:4; cf. Sal 57:10), es decir, es universal e ilimitada. Por lo tanto Su “palabra es la verdad” ( Jn 17:17). “La suma de Tus palabras es la verdad” (Sal 119:160). “Tú eres Dios, Tus palabras son verdad” (2S 7:28, NBLA).
La verdad en la Biblia es una cualidad de las personas principalmente, y de las proposiciones solo en segundo término: significa estabilidad, fiabilidad, firmeza, veracidad; la cualidad de la persona que es enteramente consecuente, sincera, realista, no engañosa. Dios es una persona así: la verdad, en este sentido, es Su naturaleza, y no tiene en Él la capacidad de ser diferente. Por eso es que no puede mentir (Nm 23:19; 1S 15:29; Tit 1:2; Heb 6:18). Por eso, Sus palabras son verdad y no pueden ser otra cosa que verdad. Constituyen el índice de lo real: ellas nos muestran las cosas tal como son, y como lo serán para nosotros en el futuro, según acatemos o no las palabras de Dios para nosotros.

Consideremos esto un poco más, en dos sentidos.
1. Los mandamientos de Dios son verdad. “Todos Tus mandamientos son verdad” (Sal 119:151). ¿Por qué se les describe de este modo? Primero, porque tienen estabilidad y permanencia en cuanto establecen lo que Dios quiere ver en la vida de los seres humanos en todas las épocas; segundo, porque nos dicen la verdad inalterable acerca de nuestra propia naturaleza. Porque esto es parte del propósito de la ley de Dios: nos ofrece una definición práctica de lo que es la verdadera humanidad. Nos muestra qué es lo que debimos ser, nos enseña cómo ser verdaderamente humanos, y nos previene contra la autodestrucción moral. Esto es muy importante, es un asunto que requiere seria consideración en el momento actual.

Nos resulta familiar el concepto de que nuestro cuerpo es como una máquina, que requiere una rutina en cuanto a alimento, descanso y ejercicio si va a funcionar con eficiencia, y que puede, si se le llena de combustible incorrecto —alcohol, drogas, veneno— perder su capacidad de funcionar de forma saludable y acabar sucumbiendo a la muerte física. Lo que quizás no comprendamos tan fácilmente es que Dios desea que pensemos en el alma de manera similar. Como seres racionales fuimos creados para llevar la imagen moral de Dios, es decir, nuestra alma fue hecha para “funcionar” con la práctica de la adoración, de guardar la ley, de la verdad, de la honestidad, de la disciplina, del dominio propio, y del servicio a Dios y al prójimo. Si abandonamos estas prácticas, no solamente incurrimos en culpabilidad delante de Dios; de manera progresiva destruimos también nuestra propia alma. La conciencia se atrofia, el sentido de vergüenza se marchita, la capacidad para obrar con veracidad, leal y honestamente, se desvanece, el carácter se desintegra. No solo nos volvemos desesperadamente miserables; sino que gradualmente nos vamos deshumanizando. Richard Baxter tenía razón cuando formuló las alternativas de este modo: “Un santo, o un salvaje”; esta, en definitiva, es la única elección, y todos, tarde o temprano, en forma consciente o inconsciente, optamos por una u otra.

Hoy en día sostendrán algunos, en nombre del humanismo, que la moralidad sexual “puritana” de la Biblia es hostil a la consecución de la verdadera madurez humana, y que algo más de libertad abre el camino hacia un vivir más próspero. De esta ideología solo diremos que el nombre adecuado para ella no es humanismo sino salvajismo. La laxitud sexual no te hace más humano, sino menos; te hace salvaje y destroza tu alma. Lo mismo puede decirse de cualquier mandamiento de Dios que tienda a descuidarse. Solo vivimos verdaderas vidas humanas en la medida en que nos esforzamos en cumplir los mandamientos de Dios; nada más que eso.
2. Las promesas de Dios son verdad: porque Dios las cumple. “Fiel es el que hizo la promesa” (Heb 10:23). La Biblia proclama la fidelidad de Dios en términos superlativos. “Tu fidelidad alcanza las nubes” (Sal 36:5); “Tu fidelidad permanece por todas las generaciones” (Sal 119:90, NBLA); “¡muy grande es Su fidelidad!” (Lam 3:23). ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Mediante el fiel cumplimiento de Sus promesas. Él es un Dios que cumple Sus pactos; jamás les falla a los que confían en Su palabra. Abraham comprobó la fidelidad de Dios cuando esperó a lo largo de un cuarto de siglo, en su vejez, a que se produjera el nacimiento del heredero prometido; y millones de personas lo han comprobado posteriormente.

En los días en que la Biblia era universalmente reconocida en las iglesias como “la Palabra de Dios escrita”, se entendía claramente que las promesas de Dios registradas en las Escrituras constituían la base adecuada, dada por Dios, para toda nuestra vida de fe, y que la manera de fortalecer nuestra fe era centrarla en promesas particulares que hablaran de nuestra condición. El puritano Samuel Clark, en la introducción a su obra Scripture Promises; or, the Christian’s Inheritance, A colection of the Promises of Scripture under their proper Heads [Promesas de las Escrituras; o, la herencia del cristiano, una colección de las promesas de las Escrituras bajo los encabezamientos correspondientes], escribió lo siguiente:
Una atención firme y constante a las promesas, y una firme creencia en ellas, resolvería el afán y la ansiedad acerca de los problemas de esta vida. Haría que la mente estuviera tranquila y serena ante cualquier cambio, y mantendría en alto el espíritu, desfalleciente bajo las presiones diversas de la vida… Los cristianos se privan de los más sólidos consuelos a causa de su incredulidad y olvido de las promesas de Dios. Porque no hay necesidad tan grande, que no haya promesas adecuadas a ella, y abundantemente suficientes para nuestro alivio en ella.
Un conocimiento profundo de las promesas es una gran ventaja en la oración. ¡Con qué consuelo puede el cristiano dirigirse a Dios por medio de Cristo cuando considera las repetidas garantías de que sus oraciones serán escuchadas! ¡Con cuánta satisfacción puede presentar los deseos de su corazón cuando reflexiona sobre los versículos en los que se prometen esas misericordias. ¡Y con qué ánimo y fortaleza de fe puede afirmar sus oraciones, invocando las diversas promesas de gracia que se refieren explícitamente a su situación!

Estas cosas se entendieron una vez; pero la teología liberal, con su rechazo a identificar las Escrituras con la palabra de Dios, nos ha robado en gran medida el hábito de meditar en las promesas, y de basar nuestras oraciones en las promesas, y de aventurarnos en fe en nuestra vida diaria ordinaria tan lejos como las promesas nos lleven. Hoy la gente hace un gesto de desprecio ante las cajitas de promesas que solían usar nuestros abuelos, pero esta actitud no tiene nada de sabiduría; quizás se haya abusado de las cajitas de promesas, pero la actitud hacia las Escrituras y hacia la oración que evidenciaban era correcta. Es algo que nosotros hemos perdido y tenemos que recuperar.
Libro: Conocer a Dios
Autor: J. I. Packer
Páginas: 119 – 122
Adquiere el libro aquí