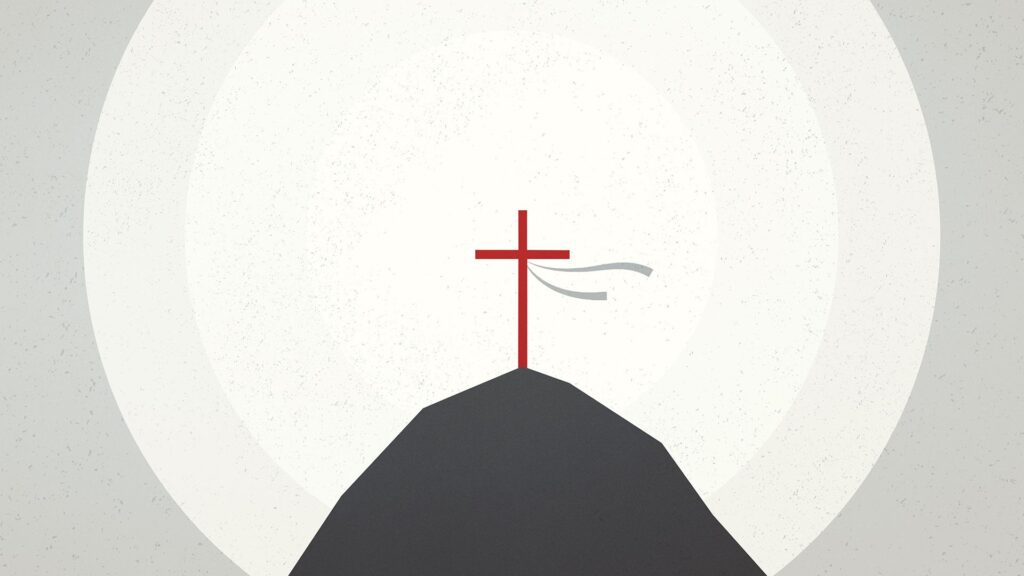A lo largo de los siglos, la cristología bíblica ha sido, por supuesto, la materia central que ha estado en el corazón de la iglesia cristiana. Páginas, libros, tratados y credos se han escrito acerca de la persona, los oficios, los estados y el sacrificio de nuestro Señor, como una evidencia de Su lugar central en la historia de redención. Miles de teólogos a lo largo de la historia han entregado sus vidas por defender una comprensión bíblica de quién es Jesús.
Debido a que crecer en el conocimiento de Jesús constituye el máximo alimento para el alma cristiana, en este artículo quiero meditar en Sus sufrimientos. En el estudio de la doctrina de Cristo se suele hacer una distinción entre los estados de nuestro Señor durante la obra de redención, es decir, Su estado de humillación y el de exaltación. El primero comprende desde la encarnación hasta Su muerte en la cruz, incluyendo Su sepultura, y el segundo desde Su resurrección hasta la ascensión. Esta distinción nos ayuda a entender mejor cada aspecto de Su obra.
Aquí me concentraré en tres aspectos de los sufrimientos de Jesús. Dichos aspectos van más allá del dolor físico, que suele ser el que enfatizamos, debido probablemente a las reproducciones cinematográficas de la escena de la crucifixión. Para ser justos y precisos, debemos mirar no solo a los relatos de la vida de Jesús que encontramos en los cuatro Evangelios, sino también al Antiguo Testamento, en particular al Salmo 22 y al capítulo 53 de Isaías, dos textos mesiánicos que enfatizan el dolor de nuestro Señor.

1. El abandono de Sus amigos
Para Jesús, hubo una sensación que fue causa de un mayor dolor que los latigazos, los golpes y los clavos en los manos y los pies: el dolor que le produjo el abandono de Sus discípulos. Y aunque este abandono empezó desde el momento de Su arresto, también lo experimentó cuando colgaba en el madero. Profetizando lo que el Mesías experimentaría, David clamó: “No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude” (Sal 22:11).
Los hombres somos consolados en medio de nuestro dolor cuando tenemos la compañía de los amigos. En ocasiones, ellos son los instrumentos que Dios usa para consolarnos en nuestras tribulaciones (2Co 1:3-5). Sin embargo, todos los discípulos de Jesús lo dejaron en la hora más dura de Su vida. Marcos es preciso al decir que, luego del arresto, “…abandonando a Jesús, todos huyeron” (Mr 14:50). Aun el mismo Pedro, quien había procurado seguirle a distancia, lo negó tal como el Señor lo había profetizado (Mt 26:69-75). Aquellos que convivieron con Él, habiendo sido recipientes y testigos de Su poder, sabiduría y bondad, ahora estaban abandonando a su Maestro, dejándolo solo en la cruz y a merced de los soldados.

Todos sabemos que la tristeza es insoportable cuando lloramos solos; el sufrimiento sabe a desgracia cuando la soledad asoma. Fue en ese desamparo que nuestro Señor murió por nuestros pecados, sufrió el castigo que merecíamos y también fue humillado, saboreando el trago amargo del abandono de Sus discípulos. En virtud de estos sufrimientos sabemos que solo Él puede compadecerse de nosotros, porque también padeció y fue probado en todo según nuestra semejanza (Heb 4:15). Por eso, podemos confiar que tenemos un Sumo Sacerdote que puede entendernos y socorrernos en todo tiempo, aun cuando experimentamos el abandono de los más cercanos.

2. El desprecio de todos
El segundo aspecto del sufrimiento que vamos a considerar no solo lo experimentó en la cruz, sino también durante Su vida y ministerio: el desprecio. La palabra despreciar se define como “desestimar y tener en poco”. El profeta Isaías dijo que el Mesías sería “…despreciado y desechado de los hombres” (Is 53:3), y el salmista lo llamó el “despreciado del pueblo” (Sal 22:6). Incluso, Juan nos dice en su Evangelio que “a lo Suyo vino, y los Suyos no lo recibieron”(Jn 1:11).
Sus familiares lo cuestionaron, los escribas y fariseos lo resistieron y los sacerdotes lo rechazaron. Aun el menosprecio lo experimentó de una forma más cruel y violenta mientras iba camino a la cruz: “Le escupían, y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de Él, le quitaron el manto, le pusieron Sus ropas y lo llevaron para ser crucificado” (Mt 27:30-31). Mientras colgaba en la cruz, “los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza” (Mt 27:39). Luego “uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ‘¿No eres Tú el Cristo? ¡Sálvate a Ti mismo y a nosotros!’” (Lc 23:39). Menosprecio, indiferencia y rechazo son palabras que describen muy bien lo que Jesús sufrió de parte de los hombres, aun estando en Su agonía.

Esta parte de los sufrimientos de Jesús merece especial atención, pues uno de los aspectos más difíciles de la experiencia humana es precisamente el sentimiento de rechazo y el desprecio. El hombre es afectado de una manera negativa por el menosprecio de otros, más aún si se trata del rechazo que proviene de aquellos a quienes amamos. Por eso el profeta describe esta fuerte emoción, llamando a Jesús “varón de dolores” (Is 53:3).
Pero es llamativa la notable reacción de nuestro Señor ante el desprecio de los hombres. El profeta Isaías capta muy bien esta actitud cuando dice: “Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió Su boca“ (Is 53:7). Jesús fue sujeto a las más cínicas y maliciosas burlas y, aun así, guardó silencio y no respondió a las provocaciones. Por eso, el apóstol Pedro hizo un llamado a todos los creyentes para seguir el ejemplo de Jesús:
Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan Sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en Su boca; y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a Aquel que juzga con justicia (1P 2:21-23).
Su ejemplo es la fuente de poder que nos permite ser mansos y humildes incluso cuando somos confrontados con las mayores injusticias.

3. El desamparo de Su Padre
Ahora quisiera enfocar mi atención en el elemento más trágico y misterioso de los padecimientos de nuestro Señor: el desamparo de Su Padre. Los cuatro evangelistas recogen las palabras más dramáticas que cualquier hombre ha pronunciado: “Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: ‘Elí, Elí, ¿lema sabactani?’. Esto es: ‘Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué me has abandonado?’” (Mt 27:46).
Cuando los creyentes sufrimos el rechazo, el desprecio y el abandono de los más cercanos, nos consolamos con la idea de que Dios no nos dejará. En momentos difíciles, nuestra esperanza nace de saber que Dios no nos abandona. En un sentido, tenemos la misma expectativa del rey David, quien decía: “Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá” (Sal 27:10).

Sin embargo, en Su hora más difícil, Jesús no pudo decir lo mismo que el rey David. El Hijo de Dios no pudo refugiarse en Su Padre, porque precisamente su Padre lo estaba moliendo por los pecados de los hombres. Cristo sufrió ese terrible abandono porque estaba cargando y padeciendo la ira del Dios Santo. Por eso, en referencia al sacrificio de Jesús, el profeta Isaías dijo: “Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento” (Is 53:10). El cuadro es dramático. El justo estaba padeciendo, sin la posibilidad de ser ayudado. El bueno estaba sufriendo sin la esperanza de ser consolado.
Ahora bien, aunque algunas interpretaciones que se le han dado al clamor “Elí, Elí, ¿lema sabactani?” han debilitado la fuerza de este clamor, debemos reconocer que lejos de ser un grito de incredulidad o uno de indignación, el abandono que experimentó Jesús fue un abandono real. Dicho de otra forma, en la cruz del calvario, en esa oscura hora, el unigénito Hijo de la gloria fue literalmente abandonado por Su Padre.

Como bien lo expresó John Stott en su libro La cruz de Cristo, entender lo que pasó en la cruz “…consiste en tomar las palabras tal cual aparecen y entenderlas como un grito de real y verdadero desamparo”. Es decir, el desamparo fue real. El abandono no fue una simple percepción en medio del dolor, sino que fue un grito de angustia por la distancia real que el Dios Santo estaba marcando con Su Hijo, que fue hecho maldición y pecado (Ga 3:13, 2Co 5:21). El mismo Juan Calvino comentó diciendo: “La tristeza de Su alma fue tan profunda y violenta, que lo forzó a proferir semejante grito”.
Más allá de nuestra comprensión
Los hombres nunca entenderemos este abandono que nuestro Señor experimentó. Aunque podemos haber sufrido el desamparo y el alejamiento de amigos y familiares, nunca podremos identificarnos con este sufrimiento, porque el abandono de Jesús es único en su especie. Dicho de otra manera, en la experiencia humana no hay nada que se corresponda a ese desamparo. No tenemos un punto de referencia.
El único que conoce la comunión perfecta con el Padre, de primera mano y por la eternidad, es el Hijo de Dios (Jn 17). Ningún mortal puede comprender esta clase de armonía. Para los creyentes, esta clase de intimidad es extraña; la relación que había entre el Padre y el Hijo era de un eterno, perfecto y profundo amor. Por eso, llegar a entender la intensidad y la naturaleza del abandono es imposible. Es por esta razón que nunca comprenderemos esta separación cuando Cristo dejó la gloria que compartía con el Padre, y mucho menos entenderemos el desamparo que experimentó en la cruz. Esto es lo que hace el padecimiento de nuestro Señor algo misterioso, incomprensible y glorioso.

Así, siendo conscientes de lo incomprensible de los sufrimientos de Cristo, podemos desarrollar un gran precio por la redención y la grandeza de nuestro Salvador. Esta ira, castigo y desamparo que padeció Cristo fueron reales, y gracias a ello, los creyentes nunca experimentaremos la ira, el castigo y el desamparo de Dios. Estas palabras de desesperación fueron pronunciadas para que ningún hijo de Dios las tenga que pronunciar jamás.
Concluimos afirmando que Jesús sufrió la burla, el escarnio, el desprecio y el rechazo de los hombres, y lo peor de todo, el desprecio de Su Padre. Pagó el precio de nuestros pecados y sufrió lo que nosotros debíamos padecer por ellos. J. C. Ryle, un obispo anglicano del siglo diecinueve, decía con respecto a los sufrimientos de Jesús: “Nuestros pecados fueron muchos y grandes. Pero un gran sacrificio se ha llevado a cabo por ellos”. Y el gran sacrificio comprende necesariamente, no solo el dolor físico de los látigos y de la crucifixión, sino también el dolor del abandono, el menosprecio y el desamparo. Sus sufrimientos nos dan una perspectiva precisa de lo que merecíamos, de lo que el pecado representa para Dios y de cuán valioso fue nuestro rescate.