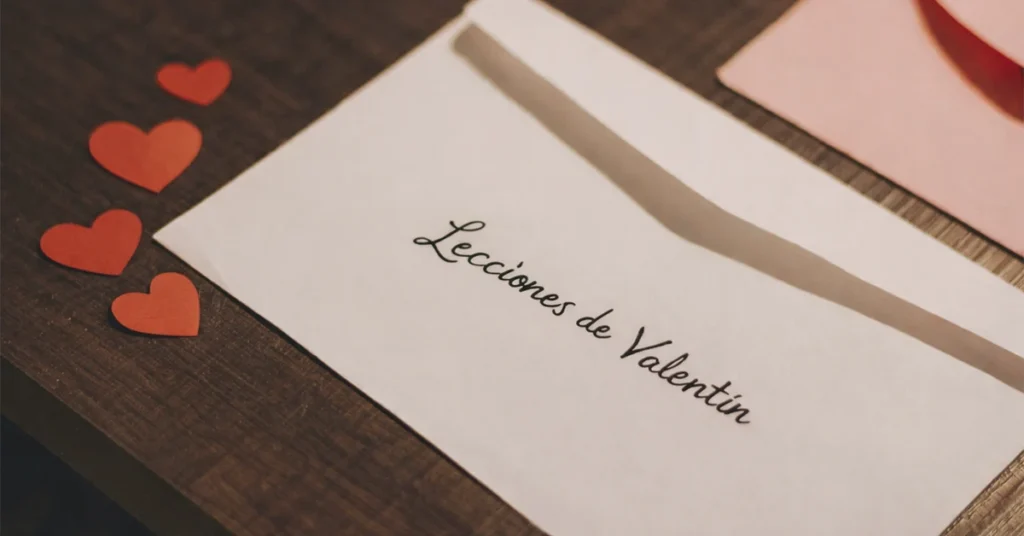“Papá, ¿me compras ese juguete para Navidad?”. Esta pregunta explica por qué tu hijo se ha comportado con tanta amabilidad últimamente.
Se trata de una técnica de persuasión universal. Cuando un niño quiere un juguete para Navidad, no es de extrañar que su conducta mejore notablemente los días previos. Lo mismo ocurre con un empleado que necesita salir temprano del trabajo o un estudiante que busca una segunda oportunidad en un examen. Las buenas acciones preparan el terreno para una respuesta favorable. Y la lógica también funciona a la inversa: si acabamos de tener un conflicto con una figura de autoridad, sea nuestro padre, jefe o profesor, entendemos que no es el mejor momento para pedir un favor.
Aunque esta dinámica es natural en nuestras relaciones humanas, se vuelve perjudicial cuando la aplicamos a nuestra relación con Dios. Solemos caer en el error de pensar que si hemos pecado durante la semana, nuestras oraciones perderán su efecto.
Ciertamente, hay algo de verdad en que nuestra conducta importa. En 1 Pedro 3:7, por ejemplo, se nos advierte que el trato hacia nuestro cónyuge puede “estorbar” nuestras oraciones. De igual manera, las Escrituras nos instan a no contristar al Espíritu Santo. Sin embargo, el problema real surge cuando creemos que Dios nos escucha gracias a nuestro buen comportamiento; es decir, que si nos portamos bien, Él está obligado a concedernos lo que pedimos o al menos estará más dispuesto a hacerlo.

Debo admitir que muchas veces me he sentido incapaz de orar después de haber luchado con mi pecado o de haber deshonrado a Dios de alguna manera. Y me atrevería a decir que esta es una experiencia común para todo cristiano. No obstante, pensar así nos esclaviza. ¿Quién puede afirmar que ha tenido una semana perfecta? ¿Quién podría sentirse lo suficientemente bueno y limpio como para presentarse ante Dios a pedirle algo?
Pensar en lo que sucedió en la Reforma Protestante, es ideal para recordar la verdad que nos da total libertad para orar en cualquier circunstancia: Solus Christus, solo Cristo.

Cuando nadie estaba cerca de Dios
Imagina un tiempo en el que orar a Dios no era tan sencillo como hoy. Durante siglos, la Iglesia medieval presentó al mundo una imagen distorsionada de Jesús: no como un Salvador accesible, sino como un Juez severo e implacable. Aunque es cierto que Dios es santo y aborrece el pecado, la iglesia de la época enfatizó tanto este punto que opacó las verdades bíblicas que nos muestran cómo podemos acercarnos a Él con confianza.
Para llenar ese vacío, la tradición introdujo doctrinas sin fundamento en las Escrituras. Un ejemplo claro es la idea del “Tesoro de los Méritos”. Se enseñaba que existía una especie de “banco celestial” que contenía no solo los méritos infinitos de Cristo, sino también las obras “sobrantes” de la Virgen María y los santos, quienes habían sido más buenos de lo necesario para su propia salvación. Los líderes de la iglesia afirmaban tener la autoridad para “retirar” méritos de este tesoro y aplicarlos a los fieles para ayudarles a alcanzar el cielo.

En un mundo así, ¿quién se atrevería a hablarle directamente a Dios? El temor era la respuesta natural. La confianza de la gente se depositaba en intermediarios que parecían más compasivos: María y los santos. Un ejemplo perfecto son las Cantigas de Santa María, una colección de más de 400 poemas del siglo trece escritos por el rey Alfonso X el Sabio. La trama era casi siempre la misma: una persona, sintiéndose indigna de acudir a Dios, clama en su desesperación a la Virgen María, quien intercede y le concede un milagro. Así, los santos funcionaban como un puente, pues se les consideraba lo suficientemente santos para hablar con Dios y, a la vez, más accesibles que un Juez temible.
Además de esta intermediación celestial, la iglesia otorgó al clero una autoridad desmedida. Según su doctrina, Jesús estableció una jerarquía terrenal por medio de la “sucesión apostólica”: una cadena continua de autoridad que pasaba de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. En la cima de esta estructura se encuentra el Papa, considerado el sucesor del apóstol Pedro y, por tanto, el “Vicario de Cristo” en la tierra. Con títulos como “Sumo Pontífice”, que significa “supremo constructor de puentes”, el Papa y el clero se posicionaron como el único medio para llegar a Dios. Eran ellos quienes administraban las bendiciones y los méritos del tesoro celestial.
Pero, gracias a Dios, la historia no terminó ahí. Los reformadores leyeron las Escrituras por sí mismos y no guardaron silencio ante lo que descubrieron. Entonces, ¿qué dice realmente la Palabra de Dios sobre nuestro acceso al Padre?

La oración en la Reforma: acercarse libremente
El libro de Hebreos es uno de los que habla con mayor claridad sobre Jesús como nuestro puente perfecto hacia Dios. Su autor demuestra cómo la obra de Cristo supera por completo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, que exigía sacrificios constantes. De una manera asombrosa, las verdades de este libro no solo desafiaron al sacerdocio judío de Su tiempo, sino que también respondieron proféticamente al sistema de intermediarios que la Iglesia medieval establecería siglos después.
Mientras que la Iglesia medieval proponía al clero, a María y a los santos como mediadores necesarios para llegar a Dios, Hebreos ofrece una respuesta contundente:
Jesús conserva Su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos (Heb 7:24-25).

El mensaje es doblemente poderoso: Jesús no solo intercede por nosotros, sino que su salvación es “perpetuamente”, o para siempre. Esto significa que no corremos el riesgo de perder nuestro acceso a Dios, incluso cuando fallamos en nuestra lucha contra el pecado. Esta seguridad contrasta radicalmente con la enseñanza medieval, que generaba una constante inseguridad, pues la paz obtenida por medio de los santos se sentía temporal y frágil. El autor de Hebreos profundiza en por qué el sacrificio de Cristo es definitivo:
Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios… Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados (Heb 10:10-14).
Quizás la verdad más reconfortante es que Jesús, el Juez supremo, se hizo humano y experimentó nuestras mismas debilidades. ¡Esto lo convierte en un intercesor mucho más compasivo que cualquier santo! Y a diferencia de ellos, Él nunca pecó, por lo que Su mediación es perfecta. Si este Dios compasivo, que entiende nuestra fragilidad y al mismo tiempo es el Juez de todo, está de nuestro lado, ¿qué temor puede quedar? Por eso, el autor concluye con una invitación radical:
Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna (Heb 4:14-16).
Nada que nos impide acercarnos con confianza al trono de la gracia. Ni siquiera nuestros peores pecados son lo suficientemente grandes como para derribar el puente que Cristo construyó entre nosotros y el Padre.

Así que, celebremos la libertad que tenemos para acercarnos a Dios. A diferencia del niño que se porta bien para conseguir un regalo, no necesitamos actuar por temor a que Dios esté enojado. De eso se trata el evangelio: Jesús ya absorbió toda la ira de Dios en la cruz. Su sacrificio, hecho una vez y para siempre, fue suficiente. Ahora, cuando Dios nos mira, no ve nuestra justicia imperfecta, sino la justicia perfecta de Cristo.