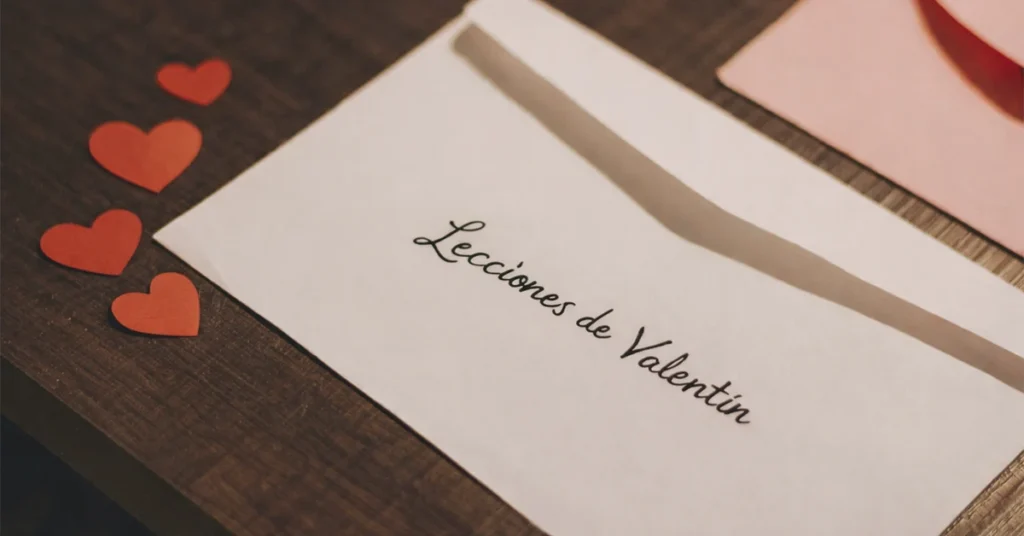Piensa en ese momento incómodo cuando algo sale mal en tu trabajo o en la iglesia y uno o más compañeros te acusan del error. ¿En qué piensas? En tu mente se generan miles de argumentos para explicar lo sucedido y demostrar tu inocencia. Mientras las acusaciones salen de la boca de los otros, te sientes agredido, traicionado, avergonzado e incapaz, sin importar si fue tu responsabilidad o no. Pero, todos estos sentimientos no muestran otra cosa que un problema en nuestro corazón.
En el capítulo 9 de Marcos podemos ver algo de esto. Los discípulos de Jesús experimentaron la acusación cuando una multitud esperaba expectante a que ellos echaran fuera a un demonio que había poseído a un joven. Sin embargo, luego de intentarlo, fracasaron, y entre la multitud surgieron dudas con respecto a ellos. ¿Habían perdido su poder? ¿No eran los mismos discípulos a quiénes Jesús envió a echar fuera demonios?
Ante estos hechos, Marcos nos dice que los discípulos no guardaron silencio, sino que entraron en discusión con la multitud. Argumentaban por la misma razón que nosotros lo haríamos en la oficina o en la iglesia: por defender su reputación, su posición, su fama y su poder. En este contexto, cuando Jesús llega y observa la discusión acalorada, a todos ellos les acusa de dos cosas: incredulidad e idolatría. “¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar?”, exclamó Jesús (Mr 9:19).
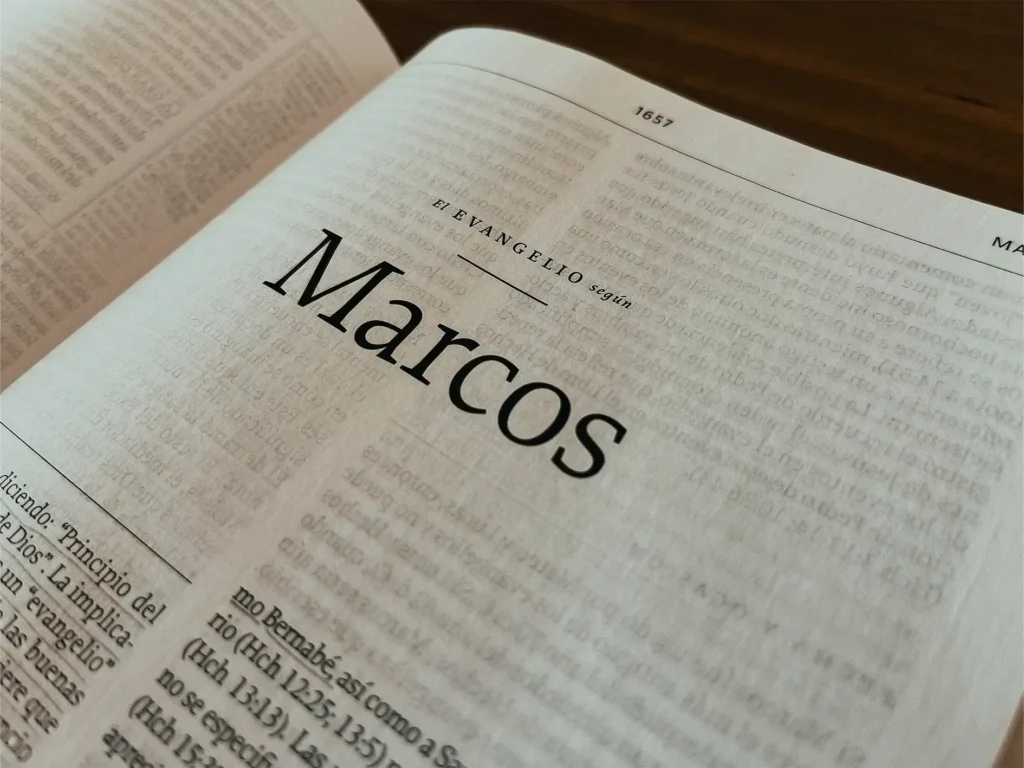
Creo que el análisis de estos dos elementos nos ayudará a luchar contra aquellos sentimientos pecaminosos que surgen en nuestro corazón cuando somos culpados por algo, sin importar cuán responsables seamos por el hecho.
Incredulidad e idolatría
En la historia de Marcos 9, los discípulos claramente eran culpables de lo sucedido. Probablemente tenían su confianza puesta en su fe, dones y popularidad como discípulos del Maestro, pero no en Jesús, y por eso no pudieron echar al demonio. Él conocía sus corazones y encontró el terrible problema de la incredulidad.
Muchas veces confiamos en el título que poseemos, en el rango o en los dones que hemos recibido, pero esto solo manifiesta nuestra incredulidad en el poder de Dios. Las promesas de Cristo, quién es nuestro todo, son lo que necesitamos para la vida y la piedad (2P 1:3-4); Su gracia nos dirige en el ministerio, en el gobierno de nuestro hogar y en nuestro trabajo. Separados de Él no podemos hacer nada (Jn 15:5); en nuestra debilidad y nuestra dependencia es que Su fortaleza obra en nosotros (2Co 12:9-10).

Ahora, en cuanto a la idolatría, podemos afirmar que los discípulos tenían una tendencia a amarse a sí mismos (podemos recordar aquellas veces en las que discutieron cuál era el mayor entre ellos). Es probable que no soportaran la vergüenza de ser vistos como incapaces de expulsar al demonio, por lo que no toleraron las acusaciones y entraron en la discusión para defender su reputación.
Nosotros no somos distintos: nos consideramos infalibles, incuestionables y discutimos con todo aquel que quiera dañar nuestra imagen y reputación. Al confundir lo que hacemos con lo que somos, trasladaremos nuestra fe en Dios a la criatura, y eso es idolatría. Nos amamos tanto que no toleramos la confrontación de nuestros hermanos en la iglesia, compañeros de trabajo, nuestros padres y cónyuges.

La solución: orar y creer
Pero ¿qué podemos hacer ante la incredulidad y la idolatría? ¿Cuál fue el mandato de Jesús para Sus discípulos en esta confrontación? Orar y creer. Cuando el padre del muchacho endemoniado dudó acerca del poder de Jesús, Él dijo: “Todas las cosas son posibles para el que cree” (Mr 9:23). Luego, cuando los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido, Él les dijo: “Esta clase con nada puede salir, sino con oración” (Mr 9:29).
¿Por qué la Escritura nos manda a orar? Por dos razones: primero, porque la gloria por lo que ocurra como respuesta a esa oración será de Dios y no nuestra; y segundo, porque los que no oran son justamente los idólatras e incrédulos, los cuales no confían en Dios sino en ellos mismos. ¿Acaso los cristianos viven de su imagen y discuten con quienes amenazan dañarla? ¿No deberíamos ser más bien aquellos que exponen su causa ante Aquel que todo lo puede?

La oración no es otra cosa que la muestra de un amor profundo hacia Dios. En Proverbios 8:17, leemos sobre la sabiduría que proviene de Dios: “Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán”. ¡Que hermoso es pensar que Dios quiere tener comunión con nosotros porque nos ama! Es en esa intimidad que nuestra admiración y confianza se establecerá sobre Aquel que con Su Palabra nos consuela, guía y dirige nuestros pasos.
Pero el amor a Dios comienza por la fe. La multitud de Marcos 9 no solo debía creer en que Jesús podía echar demonios, sino en la gran verdad hacia la que apuntaban esos milagros. Luego del suceso con el joven, Jesús y Sus discípulos comenzaron su viaje hacia Capernaúm, y mientras iban por el camino, Él volvió a enseñarles el evangelio, hablándoles del padecimiento, muerte y resurrección que pronto enfrentaría: “El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará” (Mr 9:31). Esto es lo más importante que debían entender: que sus pecados, incluyendo su incredulidad, iban a ser perdonados.

Esto nos dice mucho. Si nosotros entendemos y creemos que Jesús murió por nuestro pecado en la cruz y que en Él hemos obtenido como herencia todas las cosas, entonces el impulso por defender nuestra imagen menguará. Ahora sabemos que en Él encontramos todo, principalmente nuestra identidad, y nadie puede quitarnos eso.
Y el evangelio no solo tiene el poder de salvarnos, sino de santificarnos. El Salmo 119:1 dice: “¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del SEÑOR!”. Cuando andamos conforme a los mandatos Dios, comunicaremos a otros una conducta intachable, y aunque nuestra identidad sea cuestionada, atacada, hostigada o perseguida, será la gracia de Dios obrando en nosotros lo que impartiremos a los demás.
¡Recordemos que todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús!