Mi mamá es una de esas mujeres, siempre activa, como una hormiguita; pero no solo es activa, también es una mujer esforzada.
Terminó la universidad estudiando de noche porque trabajaba de día para ganar el sustento y cubrir nuestras necesidades. Ayudó, literalmente, en la construcción de su casa, y cuando digo ayudó no me refiero solo a preparar meriendas; hablo de poner ladrillos y hacer cualquier otra cosa que se necesitara. Cuando vivíamos en Cuba, ella me cosía la ropa e incluso en algunos momentos usó la costura y otras habilidades creativas como medio de ingresos.
Tenía más de cincuenta años cuando emigró a otro país. Tuvo que comenzar su vida de nuevo, aprender a navegar en una nueva cultura y sin dominar el idioma. Por más de veinte años, en ese nuevo país, trabajó en una institución financiera, aprendió los sistemas computarizados, cursó entrenamientos y llegó a retirarse.
No tengo la menor duda de que detrás de todos esos logros estuvo la mano bondadosa de Dios, Su gracia abundante e inmerecida. Sin embargo, también he visto en mi mamá una mujer esforzada, una mujer que refleja la notoria figura de Proverbios 31.
Desde pequeña ella me enseñó lo importante de esforzarnos para salir adelante, el valor de perseverar para alcanzar las metas. Una y otra vez me recalcaba que “lo que uno empieza, lo termina”, y eso, lógicamente, también implica esfuerzo.
Las Escrituras contienen varias exhortaciones que nos apuntan a vivir de manera esforzada. De seguro recuerdas a Josué, el líder a quien Moisés pasó el bastón. Él recibió un mandato a esforzarse, no una ni dos, sino varias veces:
Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas… solamente que te esfuerces y seas valiente (Jos 1:6-7, 9, 18b).

Dios estaba llamando a Josué a una tarea ardua: la conquista de la tierra prometida. No solo lo estaba llamando, Dios mismo estaba comprometido con la misión, Él le prometía Su presencia. Así que Josué no iba solo, no tenía que depender de sus propias fuerzas ni de su habilidad como estratega militar. ¡Dios iba con él! Sin embargo, ese mismo Dios demandaba de Josué esfuerzo, valentía. Llegar a poseer esta tierra no iba a ocurrir sin el ahínco de los conquistadores.
Muchos años pasaron hasta que el apóstol Pablo escribiera estas palabras a los cristianos en Colosas con relación a su propia labor misionera:
A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según Su poder que obra poderosamente en mí (Col 1:28-29).
Se repite la misma idea. Pablo no hacía la labor según sus fuerzas ni en su poder. Contaba con el poder de Cristo que obraba en él, pero de igual manera se esforzaba para cumplir con la misión que había recibido. Proclamar el evangelio conllevaba, y conlleva, esfuerzo.
Todo lo valioso implica esfuerzo. Un deportista se esfuerza a pesar del dolor físico y el cansancio porque quiere alcanzar la meta. El estudiante pasa noches en vela porque anhela pasar el examen de graduación. La maternidad requiere esfuerzo diario porque la crianza nunca ha sido tarea sencilla, especialmente cuando queremos hacerlo en el temor del Señor, instruyendo a nuestros hijos en Sus caminos. El ministerio, sea cual sea el rol, también implica esfuerzos y sacrificios. En cualquier de estos escenarios es más fácil tirar la toalla. Es más fácil no esforzarnos.
Hay otra historia, tal vez no tan conocida, que ilustra muy bien el punto. Se nos narra en el primer libro de Crónicas. Joab, comandante del ejército de David, estaba preparando al ejército para la batalla contra los amonitas y los arameos. La situación parecía complicada y estas fueron sus palabras a Abisai, su hermano: “Esfuérzate, y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios; y que el Señor haga lo que le parezca bien” (1Cr 19:13).
De modo que, no importa cuál sea la tarea, no es que lo hagamos en nuestra propia fuerza, ¡no podríamos! Sabemos que nuestra fortaleza está en el Señor, y al final es Él quien decide los resultados de nuestros esfuerzos. ¡Eso es un gran alivio! No obstante, es nuestra responsabilidad esforzarnos y no dejar que el temor o la pereza nos desanimen.
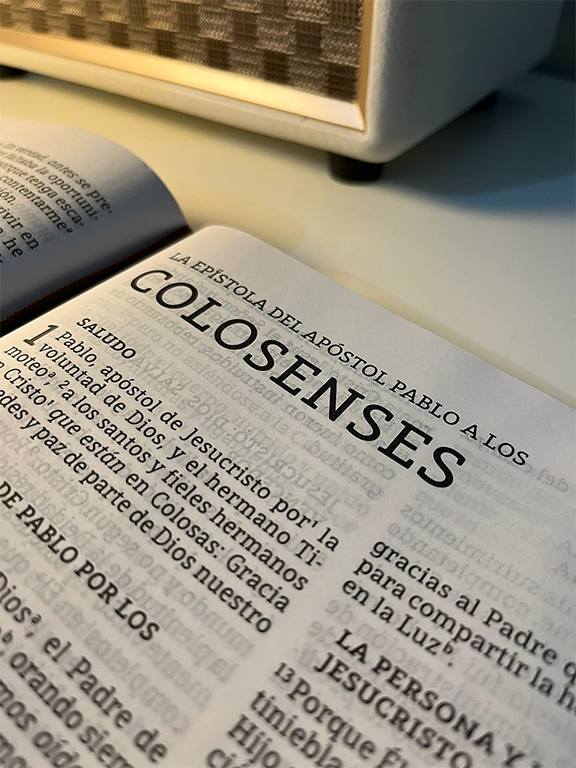
El creyente está llamado a vivir de manera esforzada, negándose a sí mismo, poniendo a otros en primer lugar, buscando agradar a Dios en todo. Pero la motivación del esfuerzo no debe ser “ganar puntos” delante del Señor. Eso es imposible y lo que había que ganar, ya lo ganó Cristo en la cruz. Él pagó el precio por nuestro pecado, nuestra salvación no es por obras, sino por gracia. La motivación del esfuerzo tampoco debe ser para que otros nos miren o admiren. Todo lo que tú y yo hagamos debe tener como único motivo la gloria de Dios, que Él reciba el crédito: “Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios” (1Co 10:31).
Doy muchas gracias a Dios por el ejemplo de mi mamá, por los tantos años de esfuerzo que modeló ante mis ojos. Agradezco que pude aprenderlo de primera mano y no solo de palabras, sino en el día a día. Oro que en los días que el Señor me conceda de este lado de la eternidad, también pueda yo vivir como una mujer esforzada por Su gracia y para Su gloria.























