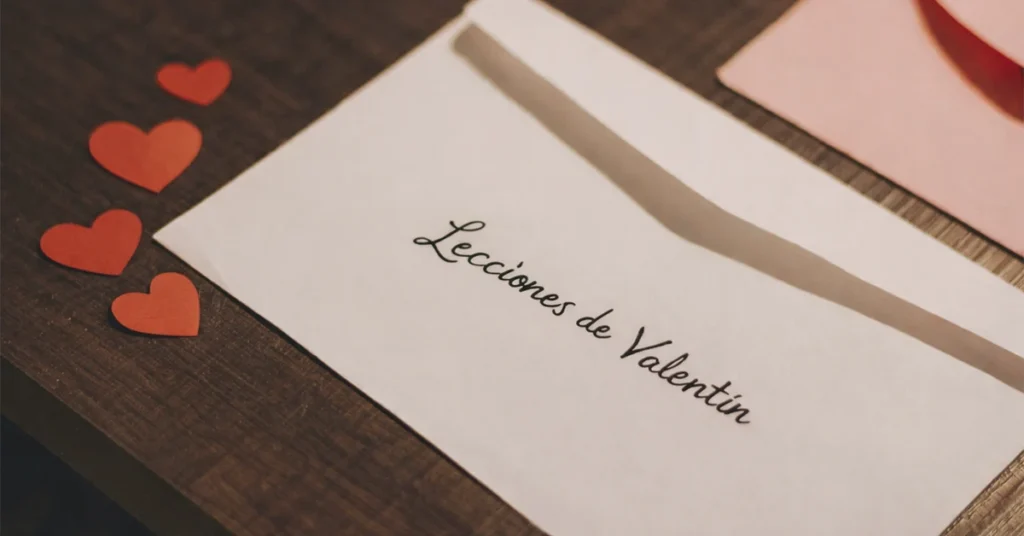Cada mes de febrero, el mundo parece teñirse de un mismo color: las vitrinas se llenan de corazones rojos, las redes sociales se inundan de promesas y el ambiente se satura de la exaltación del amor. San Valentín se ha convertido en una pausa colectiva donde, por un momento, intentamos convencernos de que el afecto es la fuerza que mueve al mundo. Esta temporada tiene aspectos positivos, por supuesto; en medio de un panorama global frecuentemente marcado por el odio, la polarización y el conflicto, el hecho de que millones de personas se detengan para celebrar el amor sugiere que, a pesar de nuestra naturaleza caída, todavía valoramos la conexión y la entrega.
Un ejemplo interesante de eso es lo que se conoció como la “rebelión de los peluches” en Irán. En un esfuerzo por rechazar lo que consideraban una “decadente influencia occidental”, las autoridades iraníes impusieron restricciones severas a la celebración de San Valentín, llegando incluso a prohibir la venta de símbolos relacionados con la fecha, como los osos de peluche y las flores rojas. Sin embargo, miles de ciudadanos desafiaron las prohibiciones llenando las tiendas y las calles con estos símbolos. Fue una forma de decir que el deseo humano de amar no puede ser suprimido por la fuerza.

Ahora bien, aunque estas expresiones de afecto humano son buenas y demuestran la gracia común de Dios, San Valentín también puede funcionar como un recordatorio de nuestra propia insuficiencia. Por muy noble que parezca nuestra “rebelión de peluches” cotidiana, nuestro amor suele ser reactivo, condicionado y limitado. Amamos a quienes nos aman, a quienes nos resultan atractivos o a quienes satisfacen nuestras necesidades. No sorprende que Jesús les dijera a Sus discípulos: “Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen?” (Lc 6:32).
Por eso, esta fecha es el momento ideal para recordar cuánto necesitamos crecer en nuestra capacidad de amar, y la mejor forma de hacerlo es contrastando nuestro frágil afecto con el corazón de Dios. Para el cristiano, siempre es un ejercicio saludable reconocer sus debilidades, pues esto lo conduce a clamar por gracia. Al notar dicha carencia, podemos orar con el padre del muchacho endemoniado: “Creo; ayúdame en mi incredulidad” (Mr 9:24). Así, para dimensionar lo insuficiente de nuestra entrega, vayamos al pasaje más famoso de las Escrituras, Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él confía, no se pierda, sino que tenga vida eterna”.
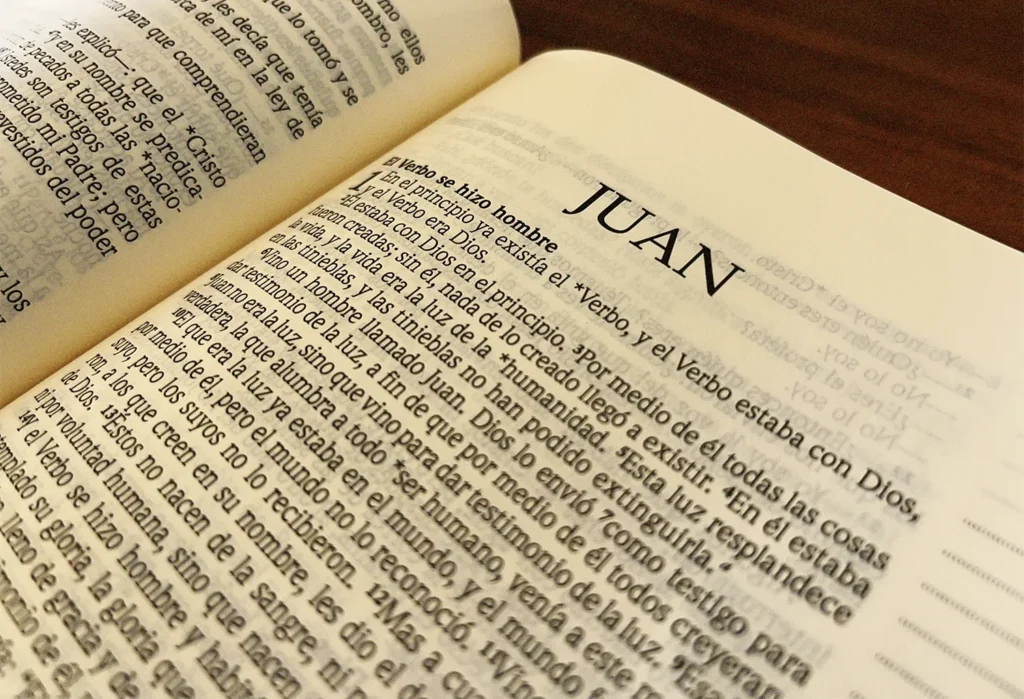
El amor de Dios como fundamento de la salvación
¿Qué estaba sucediendo en Juan 3? Jesús se encuentra en una conversación nocturna con Nicodemo, un fariseo y “maestro de Israel”. Nicodemo representa la cumbre de la religión de los méritos: un hombre que ha dedicado su vida a cumplir la ley para intentar acercarse a Dios. Sin embargo, Jesús lo sacude al decirle que todo su esfuerzo es inútil y que necesita una vida completamente nueva; “el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (v 3).
Jesús le explica a este maestro confundido que la salvación no es algo que el hombre construye hacia arriba, sino algo que desciende de Dios hacia nosotros. Le muestra que solo por medio del “Hijo del Hombre” (título que Jesús usa para Sí mismo) es que se puede ser salvo. Es en este punto donde el apóstol Juan, actuando como narrador, entra a comentar estas noticias asombrosas para explicar el fundamento del evangelio. Por eso, el versículo 16 comienza con una conjunción vital: “Porque”.

Y ese “Porque” explica la mayor incógnita del universo: ¿qué motivó al Dios Santo a intervenir en nuestra miseria, aún cuando nosotros éramos Sus enemigos? ¿Por qué enviaría a Su Hijo a una misión de rescate tan dolorosa por gente tan malvada? La respuesta no es nuestra inteligencia, ni nuestra justicia, ni nuestro potencial. La razón es, exclusivamente, el amor de Dios. “Porque de tal manera amó Dios al mundo…”.
Al reflexionar en este amor, descubrimos dos aspectos que transforman nuestra manera de ver al Padre y de vernos a nosotros mismos.

1. El Padre tiene una percepción perfecta de aquello que merece ser amado
Por diseño, nuestro amor es una respuesta a algo que percibimos como valioso; amamos aquello que consideramos “digno” de ser amado. Esa lógica viene de Dios mismo, quien ama lo que es digno de Su amor. Pero hay una diferencia crucial entre Él y nosotros: la percepción de lo que es verdaderamente digno. Mientras que nuestra visión está nublada, Dios posee una visión justa, absoluta y perfecta de lo que realmente tiene valor.
Y en Juan 3 encontramos una mención del objeto supremo del amor de Dios: el “Hijo unigénito”. Jesús es mucho más que un mensajero celestial; Él es la segunda Persona de la Trinidad. La relación entre el Padre y el Hijo es de una familiaridad y deleite eternos, que se ha dado a una profundidad gloriosa desde antes de que el tiempo y el espacio existieran. Debido a que Dios tiene una percepción perfecta de la santidad, la belleza y la justicia, Él ama al Hijo más que a cualquier otra cosa; Cristo es el único que es totalmente digno de ese afecto.

Esta verdad nos pone en nuestro lugar. Al compararnos con Dios, descubrimos que nuestro amor tiene una percepción incorrecta. Bajo la misma premisa de amar lo que consideramos valioso, nosotros hemos elegido mal. Juan 1:11, hablando sobre el Hijo, dice: “A lo Suyo vino, y los Suyos no lo recibieron”. ¿Por qué no lo amamos de la misma manera que el Padre lo amó? Juan 3:19 nos da la respuesta: “Los hombres amaron más las tinieblas que la luz”. Nosotros no entendemos de forma natural que Jesús merece ser amado por encima de todas las cosas. Nuestra brújula de valor está rota; preferimos la autonomía y el pecado porque nuestra capacidad de percibir lo que es verdaderamente digno de gloria está dañada.
Pero, si nosotros hemos deshonrado al Hijo al rechazarlo y, por tanto, hemos encendido una ira justa en el Padre (Ro 1:18), ¿cómo es posible que Dios nos haya amado? Eso nos lleva al segundo rasgo de Su amor.

2. El Padre ama a quienes no merecen ser amados
Si nos detuviéramos en el punto anterior, estaríamos desesperados. Si Dios solo amara lo que es perfectamente digno de ser amado, estaríamos fuera de Su alcance para siempre. Pero es precisamente porque el Padre tiene una percepción perfecta de lo que es digno de amor, que Su amor por nosotros resulta tan escandaloso e increíble.
Para captar la profundidad de esta verdad, debemos redefinir la palabra “mundo”. En nuestra cultura, cuando decimos “el mundo”, solemos pensar en el planeta, en los paisajes o en la humanidad en general como un grupo de personas con defectos pero con un “corazón bueno”. Sin embargo, para el apóstol Juan, la palabra cosmos (mundo) tiene una carga mucho más severa. Para él, el “mundo” es el sistema de la humanidad pecaminosa que vive en abierta rebelión contra su Creador. Es el mundo que, como dice el capítulo 1 de Juan, fue creado por medio de la Luz, que cuando vino, no fue recibida (Jn 1:9-11).

Entonces, la maravilla no es que Dios ame a personas “más o menos buenas”. La maravilla es que el Padre decida amar a este mundo oscuro y hostil. No lo ama por la oscuridad, sino porque Su naturaleza es la paciencia y la misericordia hacia quien no lo merece. Es la misma inclinación que vemos después en las enseñanzas de Jesús, cuando nos dice: “Amen a sus enemigos”. Para nosotros, esto es un mandamiento difícil y antinatural; para Dios, es la esencia de Su carácter manifestado en la cruz.
Juan 3:17-18 nos muestra los detalles de esta inclinación amorosa:
Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Es fundamental hacer una distinción aquí. Dios es santo y justo, y por tanto, juzgará a todo aquel que rechace a Su Hijo. El juicio es una realidad inevitable para quienes prefieren la oscuridad. Sin embargo, y este es el corazón del argumento de Juan, el propósito original de enviar a Jesús no fue establecer un tribunal sobre la tierra. Jesús no dejó el trono de gloria para venir a decirnos lo malos que somos (eso ya lo sabíamos, o deberíamos saberlo por la ley). Su propósito fue salvar.
Aunque Jesús es, en efecto, el Juez de vivos y muertos (Hch 17:30-31), en la encarnación Él se presentó como el Salvador. El Padre envió lo más valioso que tenía, no para condenar a los rebeldes, sino para ofrecerles una salida. Es como si un juez, después de dictar una sentencia justa de muerte, se quitara la toga y decidiera pagar la condena él mismo para que el reo pueda vivir.

El llamado a un amor reflejo
Al final del día, el amor de Dios es grande no porque nosotros seamos el máximo objeto de Su afecto. Ese lugar de honor le pertenece a Jesucristo, el Hijo unigénito. La grandeza del amor de Dios reside en que nosotros, que por nuestra rebelión no deberíamos tener ningún lugar en Su corazón, hemos sido incluidos en Su plan de redención por pura gracia. Él decidió amarnos cuando éramos Sus enemigos, cuando preferíamos las tinieblas y cuando no teníamos nada que ofrecerle a cambio.
Ahora, este amor también nos lanza una pregunta desafiante: ¿somos como nuestro Dios? Si hemos sido alcanzados por un amor que no buscó su propio beneficio, ¿cómo estamos amando nosotros? El apóstol Juan, el mismo que escribió estas líneas sobre Nicodemo, nos da la aplicación práctica en su primera epístola: “En esto conocemos el amor: en que Él puso Su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1Jn 3:16). Que estas fechas en donde se celebra el amor, sea la oportunidad, no para exaltar lo grande de nuestro amor, sino para ver lo grande del amor de Dios y buscar ser más como Él.