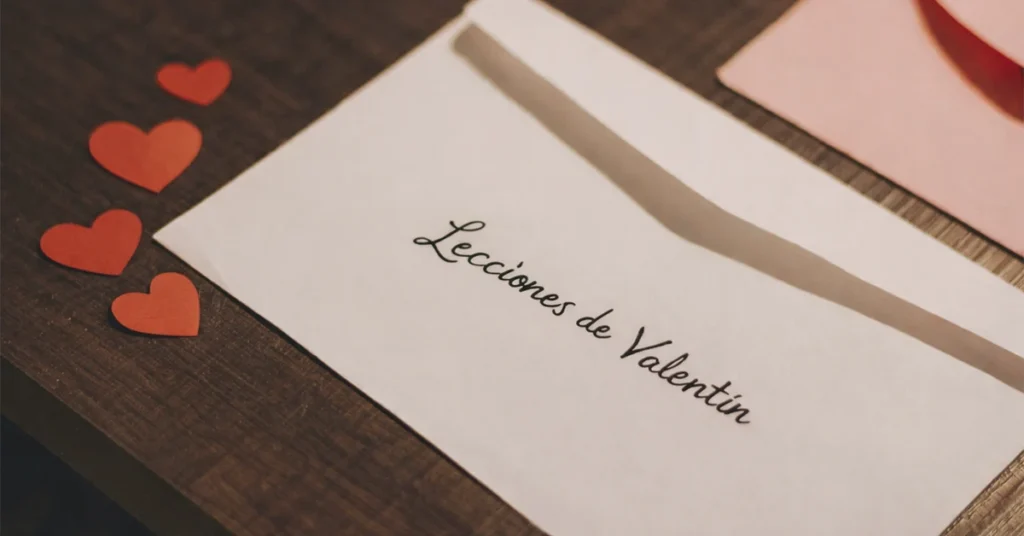Febrero 16
“Simón Pedro respondió: ‘Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente’. Entonces Jesús le dijo: ‘Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Mi Padre que está en los cielos’”. Mateo 16:16-17
Cuando leemos los Evangelios, se vuelve evidente que, cuando la gente entraba en contacto con Jesús de Nazaret, en pocas ocasiones reaccionaban con una neutralidad adecuada. Sus palabras y acciones inspiraban un amor y devoción profundos, pero también temor y odio. ¿Qué podría explicar este rango de respuestas?
En esta conversación en el camino a Cesarea de Filipo, Pedro habló (como era a menudo el caso), en nombre de todos los discípulos cuando respondió: “Tú eres el Cristo”. La palabra que utilizó para identificar a Jesús era Jristós, que en griego significa “Mesías” o “Ungido”. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios había ungido a reyes, jueces y profetas, pero todos estos eran representantes y heraldos que apuntaban hacia el futuro Mesías, el Salvador, el mismísimo Ungido de Dios. Por tanto, lo que Pedro declaró era especialmente notable. Él estaba diciéndole a Jesús: Tú eres Él. Tú eres de quien los profetas hablaron.
Más sorprendente aún es la explicación de Jesús sobre la afirmación de Pedro. Él no llegó a esta conclusión por ser inteligente, ni por tener una avanzada capacidad de pensamiento crítico y lógico, ni porque un predicador inspirado se lo haya explicado con peras y manzanas. Esta declaración fue posible porque Dios, el Padre, de hecho se lo reveló.
La confesión de fe de Pedro, tal como la nuestra, nunca pudo haber surgido por fuerza propia. La fe es un don que recibimos. Este intercambio entre Pedro y Jesús es un ejemplo concreto de cómo el Espíritu Santo toma la Palabra de Dios y la aplica a la mente y al corazón de una persona de manera que le hace declarar que Jesús es el Mesías.
Como Pedro, nuestra capacidad para declarar que Jesús es Señor y Mesías no es producida por nosotros; es “don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Ef 2:8-9). Si nuestra fe fuera resultado de nuestra propia capacidad intelectual, de nuestra inteligencia emocional o de nuestra bondad moral, podríamos poner nuestra confianza (y podríamos gloriarnos) en nosotros mismos. Sin embargo, en días buenos, esto nos vuelve orgullosos y, en días malos, nos deja frágiles. No; nuestra fe descansa por completo en el don de Dios, de manera que colocamos nuestra confianza en Él y podemos ser humildes en nuestros mejores días y tener confianza en los peores. Por tanto, regocíjate hoy con gratitud porque Dios se deleita en transformar corazones y mentes por la verdad de Su Palabra, de manera que podamos unirnos con Pedro en afirmar: “Tú eres el Cristo”.
Devocional tomado del libro Verdad para Vivir: 365 devocionales diarios