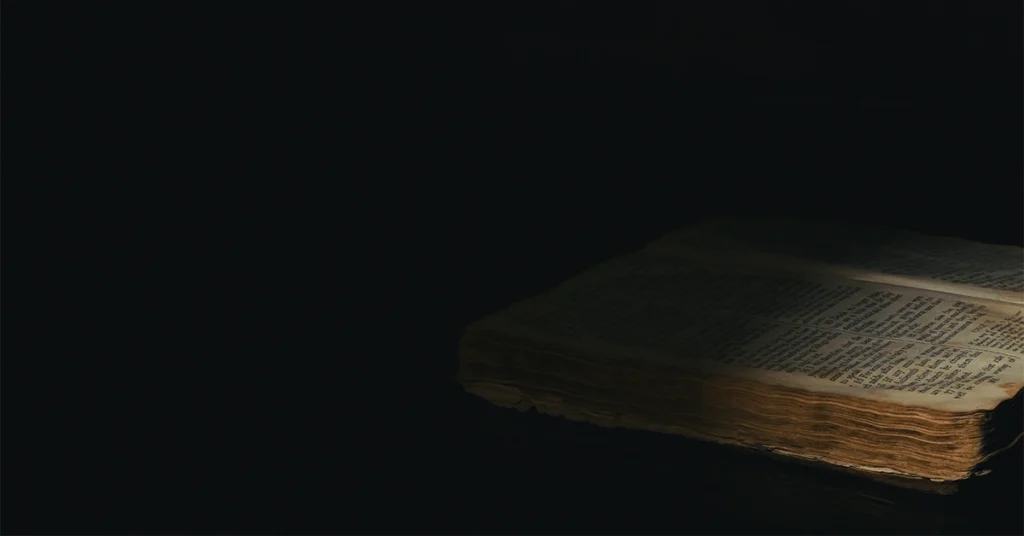Las Escrituras hablan consistentemente acerca de la santificación del cristiano, de ese crecimiento progresivo en la piedad y en conformidad al carácter de Cristo. Sin confundir los términos, creemos y confesamos la justificación solo en Cristo, mediante la sola fe en su obra vicaria consumada en la cruz, y solo por la gracia de Dios, no por mérito humano. Confesamos que somos justificados solo en Cristo mediante la sola fide, pero que esa sola fe que salva no quedará sola ni sin fruto. Por tanto, aunque afirmamos que la justificación es una doctrina distinta de la santificación, estas son inseparables. El cristiano crecerá en santificación progresivamente hasta su futura glorificación.
Fuimos justificados de la pena del pecado, hemos muerto al pecado identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y ahora en unión con Cristo estamos vivos para Dios. Estas son las asombrosas y profundas verdades que Pablo expuso en Romanos 6:1-14. Pero, como los que son de Cristo, aunque hayan crucificado la carne con sus pasiones y deseos (Ga 5:24), continúan su lucha contra el pecado, la carne y la tentación, son llamados a mortificar lo terrenal (Col 3:5).
¿Por qué debemos mortificar el pecado?
La santificación tiene continuamente dos caras en el lenguaje del Nuevo Testamento. Por un lado, somos llamados a “despojarnos” del viejo hombre y, por otro lado, a revestirnos del nuevo (Ef 4:22-24). Somos llamados a buscar las cosas de arriba (Col 3:1-3), pero también a desechar las obras y los deseos de la carne (Ro 13:12-14; Ga 5:16-17). Somos llamados a andar en la luz y también a desechar las obras de las tinieblas (Ro 13:12). Somos llamados a andar en el Espíritu (Ga 5:16), pero también a disciplinarnos para la piedad (1Ti 4:7) y a mortificar el pecado (Ro 8:13). Las Escrituras declaran que ya hemos muerto al pecado (Ro 6:2), pero al mismo tiempo, nos mandan mortificarlo.

Debemos mortificar estos deseos carnales, porque el pecado no mortificado es contrario a todos los designios del evangelio, es como si el sacrificio de Cristo hubiera tenido la intención de consentir al pecado, en lugar de redimirnos de él. Cristianos, puesto que ya “hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” (Ro 6:2) ¡De ninguna manera!, tal como exclamó Pablo al comienzo del versículo.
¡Todos tenemos pecados que mortificar en nuestro camino a la gloria! Todos debemos estar alerta ante la tentación y el pecado. En otras palabras: ¡Hay una batalla diaria y feroz contra la carne, los deseos pecaminosos y la tentación en cada cristiano genuino! El pecado remanente debe ser mortificado a diario, porque muy rápido engaña y endurece el corazón (He. 3:12‑13).

¿Qué es mortificar el pecado?
El teólogo puritano inglés John Owen (1616-1683) es conocido precisamente por una de sus obras llamada La mortificación del pecado (la cual recomiendo leer y releer). Esta obra fue escrita con el fin de ayudar a los cristianos a saber cómo luchar con determinación y dependencia en el poder del Espíritu contra el pecado residual que aún radica en la vieja naturaleza. En su libro, Owen desarrolla una gloriosa descripción y explicación teológica y pastoral acerca de qué es la mortificación del pecado.
La lucha contra el pecado remanente, la contrición por el pecado, la confesión, el arrepentimiento y la búsqueda continua de la piedad son algunas de las evidencias inconfundibles de aquellos a los cuáles Dios ha dado nueva vida. Sin embargo, “mortificar no significa eliminar el pecado de esta vida de modo que ya no constituya un problema”, porque esto no será posible de este lado de la gloria. No hablamos de perfección moral, pero sí de una lucha permanente y dependiente, con una victoria que crece sobre el pecado.

Por otro lado, los que no tienen el Espíritu de Cristo, que no son de Él (Ro. 8:9), aman el pecado, no pueden y no quieren mortificarlo, porque la mortificación del pecado solo es posible mediante el Espíritu Santo que Dios hizo morar en los suyos. Owen lo explica así:
Es tonto e ignorante esperar que alguien que no sea un creyente verdadero, cumpla con este deber. Si pensamos cuidadosamente acerca de a quiénes Pablo está escribiendo y qué es lo que les dice que hagan, podemos hacer la siguiente declaración: Los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado (y de su esclavitud), no obstante, deben ocuparse a lo largo de sus vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en ellos.9
Este pecado remanente son los deseos del viejo hombre que continúan en la carne. Esos “deseos y apetitos naturales del cuerpo físico tienen que ser disciplinados para que sean nuestros siervos y no nuestros amos […] Los deseos del cuerpo de pecado tienen que ser rechazados prontamente y rebatidos con severidad”, siempre y únicamente en el poder del Espíritu Santo. El pastor Sugel Michelén añade que “a través de la mortificación, los deseos pecaminosos son debilitados, mientras el Espíritu obra en nosotros». Por tanto, mortificar el pecado no es otra cosa que dar muerte, resistir y rechazar cada día los deseos impíos y la tentación seductora, para debilitar las pasiones de la carne. Usando la célebre frase de Thomas Watson (aunque también utilizada por otros puritanos), es una “violencia santa” contra el pecado.

¿Cómo mortificar el pecado?
Aunque nosotros somos los llamados a mortificar el pecado, sin Cristo y sin el poder de Su Espíritu no lo podríamos hacer, y esto no es una contradicción. Nota con cuidado que las Escrituras no nos dicen: “Permitan que el Espíritu mortifique el pecado en ustedes”. ¡No! El llamado es al creyente; pero al mismo tiempo, y paradójicamente, esta mortificación no es posible sin la acción, el poder y la gracia del Espíritu de Dios.
Por un lado, no podemos cumplir este deber sin la ayuda del Espíritu, y por otro, Él no nos ayudará si somos demasiado indolentes y no nos esforzarnos al máximo. En este caso, que no crea el cristiano perezoso que alguna vez logrará la victoria sobre sus deseos carnales.

Nosotros somos llamados a mortificarlo, pero el poder para hacerlo no es nuestro. Owen responde a esta aparente contradicción así:
Algunos separan estas cosas como inconsistentes. Si la santidad es nuestro deber, entonces no hay lugar para la gracia; y si es un resultado de la gracia, entonces no hay lugar para el deber. Pero nuestro deber y la gracia no se oponen en absoluto en este asunto de la santificación […] Nosotros no podemos llevar a cabo nuestro deber sin el poder capacitador de la gracia, ni Dios da Su gracia para otra cosa que no sea para que podamos llevar a cabo nuestro deber adecuadamente.
Así que, no hay contradicción, la santificación es una obra sinergista. Por un lado, el creyente regenerado lucha contra el pecado y las pasiones mundanales que moran en su cuerpo mortal, y por otro lado, es consciente de su dependencia total de la gracia divina para lograrlo.

¿Para qué mortificar el pecado?
Mortificar el pecado, explica Owen, requiere comprender en primer lugar que nuestro mayor pecado no es la mentira, la ira, los celos, la envidia, la lujuria o la codicia con la que estamos tentados o atraídos, porque cualquiera de esos pecados son solo una expresión y un síntoma externo de un pecado mucho mayor, profundo y serio: ser negligentes, descuidados y apáticos para con Dios mismo. En otras palabras, es el pecado de descuidar y menospreciar la comunión con el glorioso y trino Dios. El descuido en desarraigar “la maleza” [mortificar el pecado] ocurre cuando menospreciamos a Dios y preferimos el lodo del deleite temporal del pecado, porque “pecado es dar las espaldas a la adoración a Dios para adorar el ego”.
Como ha escrito el pastor Justin Burkholder: “El problema de nuestro pecado no inicia con lo que hacemos, inicia con lo que anhelamos […] es precisamente aquí que inicia la santidad, no con la conducta, sino con el objeto de nuestra adoración”. Por tanto, Dios debe ser la razón suprema para mortificar el pecado remanente. Debemos deleitarnos en Él por sobre todas las cosas, disfrutar Su gloria y belleza, y experimentar el deleite de Su suficiencia.

Ninguna estrategia humana será suficiente a largo plazo. La convicción sincera de vencer no será suficiente, la fuerza de voluntad o el compromiso con un grupo de rendición de cuentas no serán suficientes, ni tampoco lo será un riguroso sistema de disciplina personal (Col 2:23), porque nada de ello puede producir nuevos deseos en tu interior. Podrán ayudar de forma temporal, en mayor o en menor medida, pero solo arraigados en el poder del Espíritu y con una clara comprensión del evangelio, podremos mortificar el pecado fijando en Dios nuestros más profundos afectos y hallando en Él la plenitud.
Es clave, en nuestra lucha contra el pecado remanente, recordar que los imperativos del evangelio siempre están antecedidos por los indicativos del evangelio. La práctica fluye de la posición. Debemos recordarnos el evangelio diariamente, porque no queremos un tipo de “ascetismo cristianizado” o, peor aún, un maquillaje de “moralismo fariseo”. La piedad genuina florece únicamente en el terreno fértil del evangelio y la gracia de Dios. Mortificamos el pecado, porque estamos vivos en Cristo. En definitiva, ¡solo los peces vivos pueden nadar contra la corriente!
Finalmente, subrayamos con Owen que Dios ha provisto la victoria sobre el pecado en un solo lugar: en su Hijo, el victorioso Señor sobre el pecado y la muerte. Unidos a Cristo, por el Espíritu, tenemos todos los recursos necesarios para la vida y la piedad, por su divino poder. En Él está el poder y todos los recursos espirituales necesarios para mortificar los deseos carnales que nos asedian, seducen e intentan esclavizarnos.
Conclusión
Owen nos alienta diciendo:
Pon tu fe en Cristo para hacer morir tu pecado: Su sangre es el gran remedio soberano para sanar las almas enfermas de pecado. Pon en práctica esto y morirás siendo un conquistador; sí, por la providencia misericordiosa de Dios, vivirás hasta ver muertos a tus pies los deseos de la carne.
La mortificación del pecado es nuestro deber diario, es una santa batalla férrea en dependencia total del poder, la obra y la gracia divina en nosotros, en unión con Cristo.