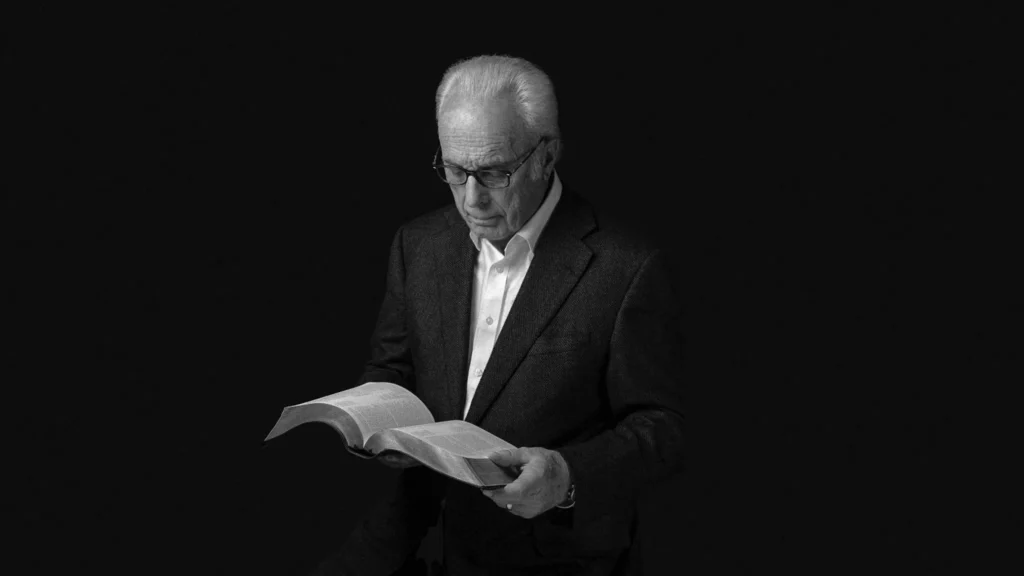Gozo incomparable, alegría desbordante, risas y felicidad. Esa es la reacción natural de nuestros corazones cuando, habiéndolo deseado, una prueba de embarazo revela un resultado positivo. Nuestro pulso se acelera, nuestra mente se llena de planes y nuestra alma de regocijo. La llegada de un bebé es anunciada: no algo, sino alguien, está comenzando a formarse en el vientre de una madre. Al paso de los días crece el gozo, los plazos se acortan, hasta que el día esperado llega. Pero no como lo deseabas, sino con tristes noticias: el bebé se ha perdido, no ha logrado sobrevivir. No faltará quien diga, sin consideración, que aquella criatura aún no era todavía un ser humano. Ni faltarán los que afirman que no es gran cosa, que sería peor perderlo después, o que hay pérdidas más significativas. Sin embargo, las Escrituras revelan el gran valor de lo que se forma en el vientre:
“Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos” (Salmo 139:16).
Esa vida en formación ya produce expectativas de amor, de futuro, de familia, de planes y de sueños que, de la noche a la mañana, se ven truncados. Los médicos tendrán sus explicaciones: le llamarán embarazo fallido, aborto espontáneo o le impondrán con frialdad algún nombre científico a tu pérdida. Se dirá que ocurrió por falta de previsión, de descanso, de una mejor dieta o de un control terapéutico más minucioso. Entonces nuestras mentes se llenan de dudas y nuestros corazones de culpa. En el peor de los casos, incluso la consoladora idea de un nuevo embarazo luce aterradora ante el peligro de que termine en una nueva y más dolorosa pérdida.
¿Cómo lidiar con semejante situación?
¿Qué hacer cuando Dios se lleva a tu bebé recién tejido o aun formándose en el vientre? A riesgo de que pienses que nadie puede hablar con autoridad del tema mientras no lo haya sufrido en carne propia, quiero dejarte aquí cuatro verdades absolutas que pueden responder a tus dudas, culpas, temores e incertidumbre cuando has sufrido la muerte de tu bebé. Lo mejor de estas respuestas es que provienen de Dios, quien sufrió también la muerte de Su Hijo, el cual “comprende nuestras debilidades”, pues “enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros [y] sin embargo… nunca pecó” (Hebreos 4:15). 1. Dios es el dador de la vida. La vida es un milagro. La ciencia no la puede producir, ni el ingenio la puede reproducir. Es Dios quien sopla su aliento sobre todo ser para que viva, y para que sobreviva. Así que toda vida, por breve que resulte, no es producto de nuestra planeación solamente, ni de nuestros deseos, cuidados o tratamientos, sino de Dios, el Soberano:
«Ved ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano” (Deuteronomio 32:29).
2. Dios es quien quita la vida. Ancianos, adultos, jóvenes, niños, y aún bebés, tendrán vida… por el tiempo que Dios decida. Él tiene en sus manos no sólo la hora del nacimiento, sino también la hora de la muerte, la cual no llegará temprano ni tarde, sino en el tiempo de Dios.
“¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden ustedes añadir un solo momento a su vida?” (Mateo 6:27). “Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación” (Hechos 17:26).
Desde Adán, el pecado de los hombres introdujo o “dio a luz la muerte” (Santiago 1:15; 1 Corintios 15:22), y todos vamos a morir. Y no siempre morirán primero los padres. Dios nos encarga a los hijos por tiempo limitado: sólo Él es Padre eterno. Y un día nos recogerá a nosotros, o a ellos. Que entonces podamos decir como Job: “El Señor dio y el Señor quitó; bendito sea el nombre del Señor” (Job 1:21). 3. Ama a Dios más que lo que Dios te da. Hay gozo en recibir las bendiciones, y los hijos son uno de las mayores. Dice el Salmo 127:3 que “don del Señor son los hijos”. Sin embargo, nuestro gozo no puede depender de lo que Dios da, sino de Quién es Él. Más que recomendar, Pablo ordenó a la iglesia: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4). Dios ama al hijo que perdiste más de lo que tú le habrías amado. Pero tú debes amar a Dios más que a tus hijos. Puedes llorar y afligirte. Pero si conoces a Dios, tu amor por Él rebasará tu dolor, tus dudas y tu confusión. Recordarás que “para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien” (Romanos 8:28). 4. Afirma tu corazón en Dios, no en la culpa. Tú puedes vivir con la culpa por la pérdida de tu hijo por el resto de tu vida. Puedes suponer o estar seguro que eres responsable de su muerte. Pero Dios envió a Su Hijo a remover nuestras culpas. A pagar por nuestros pecados. Dios es más grande que tu culpa, que la pérdida, que la vida y que la muerte. Mira al gran Dios de las Escrituras como al Único que necesitas para vivir con gozo. Dios nos muestra dónde está nuestro corazón cuando el gozo muere: estaba en lo que perdimos, y no en la esperanza de la vida eterna, no en Él. Jesús dijo “donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 6:21). Quizá la pérdida sacó a la luz dónde está tu corazón, y te brinda la oportunidad de poner tus ojos en Jesús, donde siempre deben estar. Y confía en Él.
“ Todo el que cree en El no será avergonzado” (Romanos 10:11).